Subtotal: $
Caja
El mito del buen divorcio
Cuando el divorcio no contencioso alcanzó amplia aceptación, los expertos dijeron que incluso sería bueno para los hijos. Una generación de niños como yo pagó las consecuencias.
por Stephen G. Adubato
lunes, 03 de julio de 2023
Otros idiomas: English
Papá por siempre (título original: Mrs Doubtfire) recaudó millones en su estreno en 1993, a pesar de recibir opiniones dispares de la crítica. Por sobre todas las cosas, la película dejó su huella en la memoria colectiva de los estadounidenses debido a su audaz retrato de un caso de divorcio sin determinación de culpa, cuando aún no contaba con plena aceptación social y, también, debido al personaje divertido y enternecedor interpretado por Robin Williams. El memorable monólogo final, que pronunció caracterizado como una septuagenaria británica, de acento “enredado”, resumía el recorrido de la sociedad estadounidense en su actitud frente al matrimonio y el divorcio.
Además de recordarles a los niños que no deben culparse por la decisión de sus padres, Williams aclara que el divorcio no implica el fin de la familia, ya que existe toda clase de familias: “Algunas familias tienen una mamá, algunas tienen un papá, o pueden ser dos familias. Hay niños que viven con un tío o una tía; algunos viven con sus abuelos, y algunos viven con padres de acogida. Algunos viven en casas diferentes, en barrios diferentes, en diferentes partes del país, y tal vez pasan días, semanas, meses, incluso años, sin verse”. Y en seguida anuncia, con música sentimentaloide de película de los noventa de fondo: lo que verdaderamente importa es que “si hay amor, querida, ese vínculo los mantendrá unidos, y tendrás una familia en tu corazón por siempre”.

Mrs. Doubtfire, 1993 Alamy Stock Photo
Vi la película siendo niño –cuando las heridas del divorcio de mis padres apenas comenzaban a cicatrizar–, de modo que no pude detectar la disonancia cognitiva de esta línea final. Tampoco pareció notarlo el público en general, aunque es difícil decir si esto se debió al sentimentalismo manifiesto de la escena o al cambio de los patrones culturales a comienzos de los años noventa. La película es un artificio cultural que evidencia las normas morales, los roles de género, la moda y la jerga característicos de la década del noventa.
Daniel Hillard (interpretado por Williams) se anima a criticar “la irresponsabilidad moral” de mostrar personas fumando en la película de dibujos animados en la que él es actor de doblaje. Sorprende a sus hijos al ir a buscarlos temprano a la escuela, en una zona residencial de San Francisco, y les explica que perdió el empleo por “razones de conciencia”. Seguidamente decide (contrariando la voluntad de su esposa) celebrar el cumpleaños de su hijo con una fiesta en la que no falta nada: un zoológico móvil interactivo, música hip-hop de la banda House of Pain sonando a todo volumen y el propio Williams oficiando de animador vestido con jeans anchos, una camiseta varios talles más grande y una gorra con la visera hacia atrás.
La vecina de al lado, una señora mayor, molesta por el ruido y el desorden, llama a Miranda (la esposa de Daniel) a la oficina para avisarle lo que está ocurriendo. Miranda es la imagen del empoderamiento profesional de la mujer en los noventa. Al contrario de su esposo, que no puede conservar un empleo por mucho tiempo, ella se dedica tanto a su carrera que Daniel le reprocha “la cantidad de tiempo que pasa con esos ejecutivos clonados que antes despreciaba”. El argumento gira en torno a la consabida combinación de madre estricta, “policía mala”, y padre divertido pero inmaduro. La madre trabaja arduamente para asegurar el bienestar de toda la familia y mantener la casa en orden, mientras que el padre es alguien cercano, despreocupado y de trato fácil. Su incapacidad de conservar el empleo se debe, en parte, a su actitud irresponsable, pero quizá también a que su esposa asumió ambos roles: sostén económico de la familia y ama de casa, lo cual dejó a Daniel sin rol significativo que cumplir.
Durante la discusión a raíz de la fiesta de cumpleaños (se nos dice que es la gota que colma el vaso), Daniel y Miranda despliegan la típica retórica de una disputa matrimonial; son tantos los clichés que imagino a un psicólogo planificando una sesión de terapia mientras mira la película. Sin embargo, Miranda se niega a recurrir a una terapia u otro tipo de consejería de pareja. A pesar de la preocupación por el futuro de sus hijos (de catorce, doce y cinco años), siente que ya no puede seguir, que después de esos catorce de años de matrimonio, se han distanciado, son diferentes, ya no tienen nada en común.
Cuando la película se estrenó, en 1993, el divorcio sin determinación de culpa llevaba veinticuatro años vigente en California (el primer estado que lo legalizó). El número de divorcios en los Estados Unidos había crecido en forma sostenida en los setenta y los ochenta. La relación entre el número de divorcios y los casamientos venía decreciendo, en parte debido al menor número de casamientos y a que la gente se casaba a mayor edad. Después de que el gobernador Ronald Reagan, divorciado y vuelto a casar, le abrió la puerta al divorcio sin determinación de culpa en California, la mayoría de los estados siguieron su ejemplo, aunque algunos demoraron muchos años en implementarlo; el último fue Nueva York, en 2010.
Huelga decir que los cambios en la legislación del divorcio reflejan cambios de actitud generacionales frente al divorcio. En tanto que la generación de estadounidenses nacidos entre 1900 y 1925, llamada la generación grandiosa (The Greatest Generation), tomó muy en serio la promesa matrimonial “hasta que la muerte nos separe” y veía al divorcio como una deshonra social, la siguiente generación (1925-1945), conocida como “generación silenciosa”, rechazó el divorcio más bien por razones de conformidad social. El divorcio no llegó a ser algo generalizado hasta que la generación del baby boom alcanzó la mayoría de edad (incluidos los personajes de ficción Daniel y Miranda Hillard). Esta generación, que ostenta la tasa de divorcio más alta, consideró que el divorcio era una solución aceptable para un matrimonio infeliz, lo cual trajo aparejado un aumento del individualismo. Además, muchas de estas parejas contaban con dos ingresos, lo cual le daba mayor independencia a la mujer en el caso de un divorcio. Los integrantes de la generación X fueron los primeros en crecer en un mundo en el que tener padres divorciados se consideraba normal. Quizá esta sea la razón por la que se han mostrado más propensos a tener matrimonios duraderos.
Un año después del estreno de Papá por siempre, la doctora en psicología clínica Constance Ahrons publicó su libro The Good Divorce (El buen divorcio), en el que afirmaba que “un buen divorcio no es un oxímoron. Un buen divorcio es aquel del que tanto los adultos como los hijos salen emocional y afectivamente al menos tan bien como estaban antes”. La autora comienza el libro lamentando no haber contado con la opción del divorcio sin determinación de culpa en 1965, cuando se divorció de su esposo. Si hubiese sabido en aquel entonces que era posible tener un “buen divorcio”, mediante el cual “una familia con hijos sigue siendo una familia”, el proceso hubiese sido menos dramático de lo que fue para ella, su exesposo y sus hijos.
Explica que, en un buen divorcio, los padres “siguen asumiendo la responsabilidad por las necesidades físicas, económicas y emocionales de sus hijos. El principio básico es que los excónyuges logren un acuerdo tal de cooperación para la crianza de los hijos que asegure la continuidad de los vínculos de parentesco con y a través de sus hijos”.
Con el tiempo, aprendió a tener una relación más sana con su ex y lo ilustra describiendo la escena del casamiento de su hija, cuando vio “a una madre y un padre felices y orgullosos acompañando a su hija el día de su boda”.
Viendo estas imágenes de gente sonriente y feliz, un extraño jamás imaginaría que esa pareja estaba separada desde hacía veinticinco años, salvo que, al enfocar la escena frente al altar, cayera en la cuenta de que había tres padres radiantes a la derecha de la novia. En esta escena se veía a los tres padres juntos, tomados de la mano, riendo y llorando, muy emocionados.
Así son los intentos de controlar la narrativa que se les transmite a los hijos de padres divorciados. Algunos divorcios, Ahrons se empeña en explicar, simplemente “ocurren” por motivos propiamente burgueses como “ya no pensar de la misma manera” o “por incompatibilidad”. El divorcio puede incluso ser bueno para los hijos, y “no tendrán ningún problema” cuando sean adultos, siempre que sus padres se comporten correctamente.
Elizabeth Marquardt, que vivió el “buen divorcio” de sus padres, cuestiona la tesis de Ahrons en su libro Between Two Worlds: The Inner Lives of Children of Divorce (Entre dos mundos: la vida interior de los hijos de padres divorciados) en el que presenta los resultados de un estudio que codirigió con el sociólogo Norval Glenn. El estudio, basado en una serie de encuestas mediante cuestionario y entrevistas personales, analiza la vida interior de hijos de familias divorciadas, principalmente aquellos que llegaron a ser adultos emocionalmente equilibrados y con carreras estables.
Aunque no hay en el libro una toma de posición sobre cuándo, cómo o si una pareja debería divorciarse, sí hay un llamado reiterado a padres y psicólogos a cuestionar la narrativa del buen divorcio, que favorece “una visión adultocéntrica que no representa la experiencia real de los hijos” después de un divorcio. Marquardt admite que “un ‘buen divorcio’ es mejor que un mal divorcio, pero, aun así, nunca es algo bueno. El deseo de los padres de tener una relación amigable después del divorcio no “amortigua la reestructuración radical del universo del niño”.
La autora argumenta que los defensores del “buen” divorcio tienden a poner énfasis excesivo en los factores externos de la vida de los hijos de parejas divorciadas: si tienen empleo, si no son problemáticos, si construyen relaciones significativas con otras personas. Admite que, después del divorcio, ella, igual que muchos otros hijos de familias divorciadas, “parece estar bien”: tiene amigos, esposo, hijos y una carrera exitosa. Sin embargo, insiste en que “nuestra sociedad debe ir más allá de preguntar si el divorcio provoca un daño evidente y duradero en algunos niños. Debería inquirir sobre la manera en que el divorcio modela la vida de muchos de los hijos que viven esa experiencia”.
La tesis principal que surge del estudio de Marquardt es que el divorcio, sin importar si la relación entre los excónyuges es buena o mala, inevitablemente provoca que los hijos queden atrapados entre dos mundos. “No importa lo bien o mal que [las parejas] enfrenten el problema de cómo resolver sus diferencias, un aspecto importante, aunque a menudo ignorado de la vida matrimonial, es el siguiente: conciliar esos dos mundos diferentes es tarea de los padres, no de los hijos”. La autora subraya la importancia de que “los padres asuman la tarea de conjugar las diferencias; aun cuando no logren hacerlo bien, a nadie se le ocurriría decir que son los hijos quienes deberían intentarlo”.
Asumir la tarea de tender ellos mismos un puente entre esos dos mundos hace que los hijos de familias divorciadas se conviertan en “miniadultos”, tan así es que algunos de ellos, con tono jovial, se refieren a sí mismos como “viejos de espíritu”. Más adelante en el libro, Marquardt apunta que los hijos de padres divorciados a menudo se muestran obsesionados por problemas éticos, y esto es consecuencia de tener que decidir por sí mismos qué está bien y qué está mal, ya que suelen oír discursos de lo moral contrapuestos de parte de sus padres. También muestran una tendencia a interiorizar las situaciones dramáticas que viven, lo cual los vuelve fuertemente introvertidos y reconcentrados en sus pensamientos.
He visto reiteradas veces anuncios en la parte posterior de los ómnibus que ofrecen un teléfono de contacto para tramitar “un divorcio rápido, sencillo y económico”. En tanto que conductas que en el pasado fueron polémicas, como el divorcio, ahora están ampliamente aceptadas, otras que en el pasado tuvieron plena aceptación, por ejemplo, fumar, ahora resultan inaceptables. Treinta años después del estreno de Papá por siempre, no puedo evitar ver una contradicción en el presente panorama moral que condena un vicio con consecuencias adversas para la salud a la vez que sostiene que dividir el mundo interior de un niño es moralmente aceptable y quizá incluso virtuoso.
El monólogo final de Robin Williams en la mencionada película supone que el valor moral de nuestras acciones está dado en buena medida por nuestras intenciones y las consecuencias previstas. Saber que tanto mi madre como mi padre seguían amándome después del divorcio fue, sin duda, un factor clave para lograr adaptarme a mi nueva vida. Sin embargo, esa línea del monólogo que afirma que ese amor basta para forjar “vínculos que unen” ignora por completo la consecuencia de romper otra unión: el vínculo que se crea entre dos personas cuando contraen matrimonio. En parte es esta ruptura lo que hace tan difícil que niños como yo alcancen un sentido de estabilidad y armonía interior. Mis episodios de alienación social, escrupulosidad moral y miedo existencial tuvieron su origen, en parte, en la necesidad de reconciliar las dos visiones radicalmente diferentes del mundo que me daban mi madre y mi padre. El esfuerzo tenaz y sostenido que esto requería es más de lo que un niño de tres años está en condiciones de afrontar. Mi visión del mundo quedó empañada por una sensación inquietante de que todo era frágil y que las personas no eran confiables.
Esto comenzó a cambiar cuando acepté que el divorcio de mis padres no había sido un hecho aleatorio y desafortunado que “simplemente ocurrió”, sino una decisión que me había privado de algo que necesitaba y a lo que tenía derecho. Por mucho que mis padres me amaron y procuraron incansablemente que su divorcio fuese bueno, yo anhelaba con ansia algo que ya no podría tener. Librarme de esa idea de la neutralidad del divorcio me ayudó a entender que muchos de mis problemas emocionales no eran casuales ni eran mi culpa. La lectura de Marquardt y otros autores me ayudó a entender que estas son consecuencias habituales de un divorcio que no es un proceso inherentemente “bueno”.
No hay ninguna duda de que crecer en una familia con padres infelices en su matrimonio es absolutamente indeseable y puede ser causa de no pocos problemas psicológicos. Y no estoy hablando de situaciones de abuso, en las que el divorcio es necesario y correcto. Pero la investigación de Marquardt muestra que, en términos generales, los hijos de un matrimonio sin amor, pero de baja conflictividad (muy pocas discusiones, ninguna conducta abusiva) logran mayor estabilidad emocional que los hijos de un buen divorcio. Por mucho que nuestra sociedad, tan inclinada al sentimentalismo y utilitarismo, intente negarlo, un matrimonio sin amor provoca menos daño a los hijos que un divorcio.
Una investigación como la de Marquardt, cuyo punto de partida es escuchar a los niños en lugar de imponer análisis externos sobre cómo “parecen sobrellevarlo”, tiene enorme valor. Mi experiencia personal me lleva a cuestionar la narrativa propuesta en Papá por siempre y libros en la línea de The Good Divorce. ¿En verdad la mayoría de las parejas que se divorcian lo hacen pensando que es lo mejor para sus hijos? ¿O es que simplemente ya no quieren esforzarse por tender un puente entre sus dos mundos y esperan que sus hijos resilientes lo hagan por ellos? Si más padres comprendieran que al divorciarse les están transfiriendo esta responsabilidad de adultos a sus hijos, es probable que no les resultase tan fácil convencerse de que un “buen divorcio” es bueno para sus hijos.
Traducción de Nora Redaelli
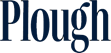



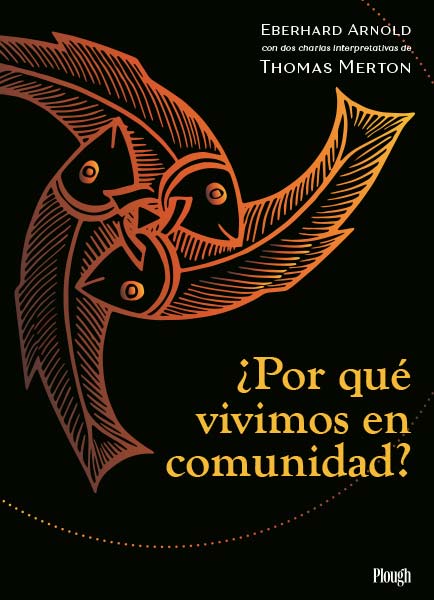

Osleidys
Gracias por este mensaje caído del cielo. Me encuentro en dilema con respecto a mi matrimonio donde se han concebido tres hijos. Abrí mi correo e hice una búsqueda entre todos los mensajes de Plough y pedí al Señor que me enviara una señal y me mostró este artículo. Gracias. Aunque el camino no se ve claro, la respuesta si lo es.