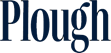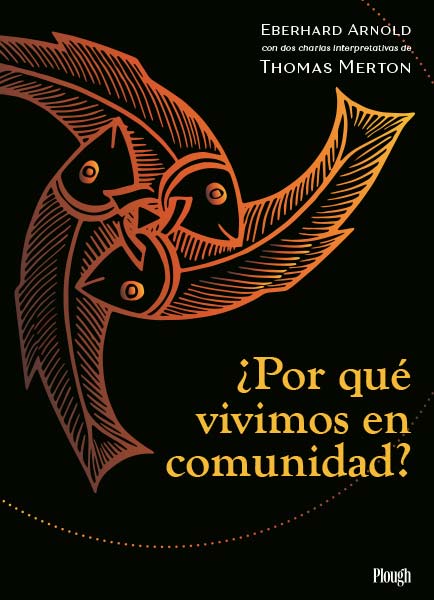Subtotal: $
Caja
Judía y cristiana
Durante las eras nazi y soviética, mi familia judía ucraniana perdió su identidad religiosa. ¿Qué significó mi conversión? ¿una vuelta a la fe o una pérdida aún mayor de identidad judía?
por Nadya Williams
lunes, 11 de septiembre de 2023
Otros idiomas: English
Cada una de las décadas a lo largo de mi vida ha coincidido con un acontecimiento que determinó un cambio de rumbo significativo. El día antes de cumplir diez años, mi familia llegó a Tel Aviv, después de haber decidido abandonar la Unión Soviética –en aquel momento al borde del colapso– y emigrar a Israel, una joven nación que acababa de salir de la guerra del Golfo. A los veinte años, me aceptaron en el más prestigioso programa de doctorado en mi campo para seguir una carrera académica de excelencia que mis padres, como tantos otros inmigrantes, abrazaban como el “evangelio salvador” para sus hijos. Emigrar a los Estados Unidos, después de cinco años en Israel, no había hecho sino reforzar su confianza en que el éxito académico era la clave de la prosperidad y, por lo tanto, ningún sacrificio era demasiado grande.
Tiempo después, el año que cumplí los treinta, las promesas de ese “evangelio”, que hasta ese momento había dado por garantizadas, se derrumbaron de manera repentina y definitiva, aun cuando mi carrera académica estaba asegurada. Una crisis familiar y personal me hizo tambalear a menos de un año de haber cumplido un imposible sueño académico: un puesto con posibilidad de titularidad. Se ha vuelto tendencia en muchos círculos evangélicos hablar de deconstruir nuestra fe. Pero allí estaba yo, con treinta años, deconstruyendo mi incredulidad. Antes de finalizar el año, y al cabo de treinta años de judaísmo secular, yo, hija de una madre judeo-ucraniana y un padre ruso ateo, fui bautizada en Cristo.
Una década más tarde, me sigue maravillando la fidelidad de Dios que ha obrado a través de todos los acontecimientos en mi vida y, en particular, en mi conversión. Todo acerca de esa experiencia pareció sobrenatural de una manera que aún me resulta difícil describir y explicar. Llevaba varios meses investigando acerca del cristianismo, leyendo y analizando intelectualmente todos los materiales a mi alcance. Pero cuando ocurrió la conversión, sentí una fuerza exterior arrolladora que se apoderó de mí por completo. Regresaba de una conferencia académica en Glasgow, y mi vuelo hizo una escala nocturna en Ámsterdam. Pensando en los inconvenientes y el costo de buscar una habitación en un hotel, decidí pasar la noche en el aeropuerto y mantenerme despierta con una copia del Nuevo Testamento que llevaba para el viaje. Y fue en algún momento durante aquella extraña noche, leyendo en los Evangelios relato tras relato sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús que llegué al convencimiento de que todo eso era verdad y que ya no podía seguir negándole a Dios el derecho cierto que le asiste sobre mí y sobre mi vida. No todos pueden señalar el momento preciso de su experiencia de salvación, pero sé que para mí ese fue el momento, y fue muy oportuno ya que era la noche del sábado al domingo. Desbordante de gratitud para con un Dios que me atrajo hacia él, oré por primera vez en mi vida.
Las consecuencias del trauma se transmiten a la siguiente generación y devoran el espíritu de la próxima víctima a través de la toma de conciencia.
Pero cuando pienso en el momento de mi conversión y mi vida como cristiana a partir de entonces, tomo plena conciencia del legado de las generaciones de familiares que me precedieron. Algunos fueron personas de fe, otros no; a la mayoría de ellos no los conocí más que por relatos familiares, y unos pocos forman parte de hermosos recuerdos de infancia. Pero el común denominador era que todos ellos tenían en su vida, cuerpo y alma las cicatrices del paso inexorable de la historia. Por más que nos empeñemos en negarlo, estas generaciones y las secuelas del trauma que transmiten a las generaciones siguientes nos moldean de maneras que no podemos controlar ni, a veces, siquiera reconocer.
Quizá, así como las personas pueden visualizar su vida en décadas, las familias podrían representar su vida a partir de las diferentes generaciones, marcando cuál fue el cambio característico de cada una. Por ejemplo, yo pertenezco a la primera generación que no habla yiddish. Mi madre pertenece a la primera generación que no se crió en una comunidad judía. Mis abuelos maternos y paternos pertenecieron a la primera generación nacida bajo el modelo ateo de la Unión Soviética, que fue privada de conocer a Dios por decreto del gobierno.
Durante algún tiempo, al parecer, los shtetls judíos en Ucrania, como en el que creció mi abuelo, pudieron continuar con su práctica religiosa de manera reservada, aislados del resto del mundo. Pero durante el Holocausto, estas comunidades fueron eliminadas por completo. En el verano de 1941, el ejército alemán inició su marcha genocida a través de Ucrania y dejó el territorio sembrado de tumbas masivas. Babi Yar es probablemente la operación de exterminio más conocida, pero prácticamente todos los pueblos o villas con población judía corrieron la misma suerte. Finalizada la guerra, una parte importante del remanente que quedó huérfano y desprotegido, especialmente los que quedaron bajo el régimen de la Unión Soviética, le dieron la espalda a un Dios que pareció, en el mejor de los casos, castigar a los suyos, y en el peor, traicionarlos. Esto marcó el fin de generaciones de judíos creyentes y practicantes que de alguna manera se remontaban a la antigüedad. Pero la sensación de pérdida que experimentaron sigue presente en las generaciones posteriores, incluida la mía.

Issachar Ber Ryback, La sinagoga en Dubrouna (1917).
¿Cómo deberíamos nosotros, desde la relativa seguridad y comodidad de nuestra vida hoy, considerar a estas generaciones que nos precedieron y el legado de dolor que quedó impreso en nosotros? Como estudiosa de los clásicos, encuentro un paralelo en las maldiciones familiares que son el rasgo distintivo de las tragedias griegas. En la mitología griega, una maldición familiar poderosa trasciende numerosas generaciones y va devorándolas una tras otra por medio del pecado fruto del trauma generacional, aun cuando esa maldición haya tenido un desencadenante externo. En ocasiones, el “devorar” es literal, ya que el canibalismo entra en escena. Cronos, rey de la segunda generación de dioses, que había derrocado de manera violenta a su propio padre para ocupar su lugar, devoró –literalmente– a cada uno de sus hijos recién nacidos para impedir que lo destronaran. Finalmente, fracasó en su intento, ya que acabó descuartizado por Zeus, su hijo menor. Este ataque brutal al cuerpo del titán del tiempo simboliza lo que quizá todos quisiéramos hacer con los traumas generacionales. (Lo siento, Proust, a veces simplemente queremos que el tiempo perdido con sus recuerdos perturbadores siga perdido para siempre).
Fuera del ámbito de la mitología, la idea de una generación devorada por otra tiene un sentido figurado, aunque no menos trágico, ya que puede haber miembros de la familia que se aprovechen unos de otros con fines egoístas. Esto lo veo en mi propia familia: generaciones de padres se han sacrificado para que sus hijos tengan el mejor comienzo posible en la vida, pero todo el tiempo exigen sacrificios considerables de esos hijos y tratan de controlar sus vidas hasta la madurez y aun después. Según parece, uno puede devorar al mismo tiempo que es devorado.
Este doloroso desgaste puede ser tanto interior como exterior. Para mi madre, la violenta eliminación de la identidad judía, tanto social y étnica como religiosa, ha sido un factor determinante en su vida debido a que fue criada por padres que eran parte de ese remanente que había quedado huérfano y perdido la fe, pero que, de alguna manera, había sobrevivido a la destrucción. Aun después de ir a vivir a Israel siguió atormentada por la pérdida de familiares a los que nunca había conocido, como un paciente amputado que sigue atormentado por la sensación dolorosa de un miembro fantasma que ya no existe. A la vez, esta inquietud afectó profundamente su relación con las siguientes generaciones. Cuando fue a conocer a mi primer hijo, un bebé de tres meses, lo único que atinó a decir fue: “No sé cómo ser abuela”. Desde entonces, casi todos los libros que alguna vez le envió fueron sobre el Holocausto. Así es, quizá, como las consecuencias del trauma se transmiten a la siguiente generación y devoran el espíritu de la próxima víctima a través de la toma de conciencia. Conocer la verdad puede tener un impacto demoledor.
Pero basta ya de hablar de maldiciones. Quizá las historias de nuestra familia se asemejan más bien a la manida frase de Marx de que los acontecimientos de la historia se repiten dos veces; primero como tragedia y luego como farsa. Para mi madre, esta explicación tal vez tendría sentido. El Holocausto y la consecuente pérdida de identidad religiosa judía fue una honda y verdadera tragedia. Pero ¿dónde está la farsa? La farsa es mi propia conversión que transformó a una judía no religiosa (pero, aun así, ¡judía! –insiste mi madre) en alguien que ya no lo es (insiste mi madre). Ingenuamente, cuando me convertí estaba segura de que mis padres, al menos, mi padre que ni siquiera cree en Dios, no opinarían sobre mi conversión. Claramente, me equivoqué. Desde el punto de vista de mi madre, la pérdida de mi identidad judía secular es un nuevo capítulo en la tragedia de sus padres; una distorsión humorística, solo que nadie se ríe, aunque quizá deberían.
Los apellidos de generaciones pasadas de las ramas materna y paterna de mi familia tejen un tapiz jocoso y colorido que entrelaza hábilmente referencias a la fidelidad e infidelidad. El apellido de mi padre, Popov, remite a pop, un término ruso a menudo usado con sentido peyorativo para describir a un sacerdote de pueblo, de bajo rango. Protagonista de bufonadas en las que destaca su incompetencia, egoísmo y codicia, la figura farsesca de este sacerdote llegó a ocupar un lugar en la obra de Alexander Pushkin, el célebre poeta ruso. El apellido de soltera de mi bisabuela, Monahova, derivado de la palabra rusa “monje”, encierra en sí mismo un absurdo: si un monje debe ser célibe y vivir recluido en un monasterio, ¿cómo llegó una familia a tener ese apellido?
El apellido de soltera de mi madre, Katz, uno de los apellidos judíos más comunes en Europa del Este, es un acrónimo de dos conceptos religiosos que describen una santidad extraordinaria que solo Dios puede hacer realidad: kadosh tzadik. ¿Qué santidad podían conocer los judíos secularizados en un país que los miraba con sospecha y desconfianza aun después de perpetrado el Holocausto que redujo su número a un pequeño remanente? Quizá, cuando hay una historia trágica, como ha sido y es el Holocausto para todas las generaciones afectadas, incluidas las futuras, ninguna otra historia que la suceda podrá considerarse una farsa. De no mediar una intervención sobrenatural, una tragedia de esa magnitud solo puede engendrar más tragedia a través de los recuerdos y las historias contadas y recontadas.
¿Pero qué pasa si el poder redentor del evangelio es esa intervención sobrenatural? ¿Y si ese poder nos permite pensar desde otra perspectiva la realidad de las generaciones pasadas y las tragedias que moldearon su vida? Porque es desde la tragedia, más que desde la alegría, que reconocemos nuestra fragilidad y anhelo de algo que jamás encontraremos en las promesas de cosas terrenales. En otras palabras, quizá el resultado de una tragedia no tiene por qué ser una maldición familiar ni una farsa ni más tragedia. Reconocer la fidelidad de Dios en un mundo sin fe puede, en cambio, ofrecer esperanza de una alegría futura que redime ese pasado que ya fue y se perdió, aun cuando sea imposible olvidarlo.
Como cristiana, ¿siento añoranza de ese mundo que no conocí, un mundo de shtetls donde las familias numerosas de mis ancestros vivieron tres generaciones atrás? ¿Alguna vez imagino fiestas bulliciosas, cantar canciones en yidish, bailar en las bodas, reuniones en torno a la mesa del Shabat o para celebrar las fiestas más importantes? ¿Alguna vez me pregunto cómo hubiera sido mi vida allí si la historia hubiera seguido otro rumbo? La respuesta es un nostálgico sí. Pero, a la vez, debo reconocer que ya en la década de 1920, cuando mis abuelos maternos nacieron en ese mundo, hace casi un siglo, el hambre y las persecuciones eran el destino inevitable de esas comunidades. La nostalgia es mentirosa y ladrona, porque distorsiona el pasado y nos roba el presente. Incluso en Arcadia había mucho sufrimiento; solo el Edén era un lugar libre de penas.
Así, puedo valorar el pasado por lo que realmente es. Pero ahora también puedo ver esta pérdida trágica de fe y familia redimida en mi propia vida, a través de mi conversión, al escuchar el llamado de Dios para mi vida y conocer la bendición de criar hijos que conocerán la maldición que carga la familia, pero, oro y confío, no se sentirán definidos por ella. Y cada domingo, celebro en adoración rodeada de una numerosa familia no biológica a la cual me une un poderoso vínculo mediante la sangre de un hombre judío que vivió y murió hace muchísimo tiempo y resucitó en un magnífico despliegue de misericordia que anula cualquier maldición.
Traducción de Nora Redaelli.