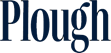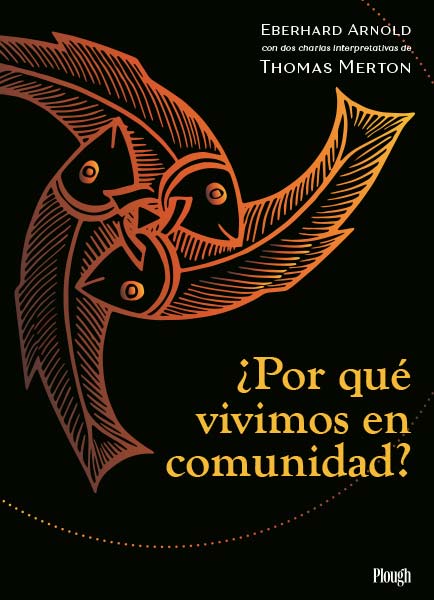Subtotal: $
Caja
Siete momentos clave de la Historia
por Jonathan Sacks
lunes, 03 de julio de 2017
Otros idiomas: English
En 2014, Roma fue testigo de una extraordinaria reunión de cuatrocientos intelectuales y líderes religiosos de todo el mundo, convocados en un coloquio internacional para hablar sobre la complementariedad del hombre y la mujer en el matrimonio. El nuevo libro de RIALP La vida bella incluye dieciséis de estos discursos.
Quiero empezar nuestra conversación contando el relato de la más bella idea de la historia de la civilización: la del amor que da nueva vida en el mundo. Hay, por supuesto, muchos modos de contar la historia, y este solo es uno. Pero para mí es una historia de siete momentos clave, cada uno de ellos, sorprendente e inesperado. El primero, según un reportaje de la prensa del 20 de octubre de 2014, tuvo lugar en un lago de Escocia hace 385 millones de años. Fue entonces, según este nuevo descubrimiento, cuando dos peces se unieron para realizar el primer acto de reproducción sexual conocido por la ciencia. Hasta entonces toda la vida se había propagado de modo asexual, por división de células, brotes, fragmentación y partenogénesis, todo mucho más simple y económico que la división de los seres en masculino y femenino, cada uno con un papel diferente para crear y mantener la vida.
Cuando consideramos, incluso en el reino animal, cuánto esfuerzo y energía supone la unión de lo masculino y lo femenino, en términos de exhibición, rituales de cortejo, rivalidad y violencia, es increíble que se diera la reproducción sexual. Los biólogos todavía no están muy seguros de por qué sucedió. Algunos dicen que para protegerse de los parásitos o para inmunizarse contra las enfermedades. Otros dicen que el encuentro de opuestos, sencillamente, genera diversidad. Sea como fuere, los peces de Escocia descubrieron algo nuevo y bello que fue copiado desde entonces por todas las formas de vida virtualmente avanzadas. La vida empieza cuando un macho y una hembra se encuentran y se unen.
El segundo desarrollo inesperado fue el reto único que le planteaban al Homo sapiens dos factores: mantenerse erguido, lo que estrechó la pelvis femenina, y que tuviéramos cerebros más grandes —que crecieron en un trescientos por cien— lo que significa tener cabezas más grandes. El resultado fue que los bebés humanos tenían que nacer más prematuramente que los de las demás especies, y por eso necesitaban la protección parental durante mucho más tiempo. Esto hizo la paternidad y maternidad entre los humanos más exigente que las demás; requería el trabajo de dos personas en vez de una. De aquí deriva el extraño fenómeno de la vinculación de la pareja entre estos mamíferos, en contraste con otras especies, donde la contribución del macho parece terminar con el acto de la fecundación. Muchos primates masculinos ni siquiera reconocen a sus hijos, no digamos nada de cuidarlos. En el resto del reino animal, la maternidad es casi universal, pero la paternidad bastante excepcional.
La reciprocidad es la regla dorada compartida por todas las grandes civilizaciones.
Por eso, lo que emergió con la persona humana fue la unión de la madre y el padre biológicos para cuidar de su hijo, desarrollo que iba más allá de la naturaleza. Pero entonces vino la cultura, y con ella la tercera sorpresa.
Parece que entre las parejas cazadoras-recolectoras la unión afectiva era la norma. Entonces llegó la agricultura, y el excedente económico, las ciudades y la civilización, y por primera vez comenzaron a emerger desigualdades pronunciadas entre pobres y ricos, poderosos y desvalidos. Los grandes zigurats de Mesopotamia y las pirámides de Egipto, con su ancha base y estrecha cúspide, eran expresiones monumentales en piedra de una sociedad jerarquizada en la que unos pocos tenían el poder sobre la mayoría. Y la afirmación más obvia de poder entre los machos alfa, ya fueran humanos o primates, era dominar el acceso a las hembras fértiles y así maximizar la transmisión de sus genes a la siguiente generación. Por eso surgió la poligamia, que existe en el noventa y cinco por cien de las especies de mamíferos y el setenta y cinco por cien de las culturas conocidas por la antropología. La poligamia es la máxima expresión de desigualdad, porque significa que muchos hombres nunca tienen la oportunidad de tener una esposa y un hijo. Y la envidia sexual ha sido, a lo largo de la historia, entre los animales y los humanos, uno de los principales impulsores de la violencia.
Esta es la razón por la que el primer capítulo del Génesis resulta tan revolucionario con su afirmación de que todo ser humano, independientemente de su clase, color, cultura, o credo, está hecho a imagen y semejanza del mismo Dios. Sabemos que en el mundo antiguo los gobernantes, reyes, emperadores y faraones se consideraban imagen de Dios. Por eso el Génesis decía que todos somos de la realeza. Todos tenemos la misma dignidad en el reino de la fe bajo la soberanía de Dios.
De esto se concluye que cada uno tiene el mismo derecho que los demás a contraer matrimonio y tener hijos, que es por lo que, sea cual sea nuestra lectura de la historia de Adán y Eva —y hay diferencias entre las lecturas judías y cristianas— la norma que se saca de este relato es: una mujer, un hombre. O como dice la misma Biblia: «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne».
La monogamia no constituyó la norma inmediatamente, incluso dentro del mundo de la Biblia. Pero muchas de sus más famosas historias, sobre las tensiones entre Sara y Agar, Lía y Raquel y sus hijos, o David y Betsabé, o las muchas esposas de Salomón, son críticas que señalan el camino hacia la monogamia.
Hay una profunda conexión entre el monoteísmo y la monogamia, igual que al contrario, entre la idolatría y el adulterio. El monoteísmo y la monogamia tratan sobre la relación omniabarcante entre el yo y el Tú, yo mismo y el otro, ya se trate del otro humano o el Otro divino.
Lo que hace inusual la emergencia de la monogamia es que normalmente los valores de una sociedad los impone la clase dominante. Y la clase dominante en cualquier sociedad jerarquizada pretende sacar partido a la promiscuidad y la poligamia, que multiplican las oportunidades de los genes de las clases dominantes de pasar a la siguiente generación. Para la monogamia supone una pérdida rica y poderosa, y una ganancia pobre e indefensa. Por eso la vuelta a la monogamia va contra la resistencia al cambio social y fue un verdadero triunfo para la igual dignidad de todos. Cada esposo y cada esposa son de la realeza; cada hogar un palacio, si se amuebla con amor.
El cuarto desarrollo significativo fue el modo en que se transformó la vida moral. A todos nos resulta familiar el trabajo de los biólogos de la evolución que usan simulaciones informáticas, y el dilema de los prisioneros iterados para explicar por qué existe el altruismo recíproco entre todos los animales sociales. Nos comportamos con los demás como nos gustaría que se comportaran con nosotros, y les respondemos como nos responden. Como señaló C. S. Lewis en su libro La Abolición del Hombre, la reciprocidad es la regla dorada compartida por todas las grandes civilizaciones.
Casi todo lo que el matrimonio unió, ahora se ha separado.
Lo que era nuevo y significativo en la Biblia Hebrea era que la idea de amor, y no solo la justicia, es el principio que rige la vida moral. Tres amores. «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas». «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Y repetido al menos treinta y seis veces en los libros mosaicos, «Ama al forastero, porque sabes cómo te sientes cuando eres forastero». O por decirlo de otra manera: del mismo modo que Dios creó el mundo natural fundamentado en el amor y el perdón, se nos pide que creemos el mundo social. Y ese amor es una llama encendida en el matrimonio y la familia. La moralidad es el amor entre marido y mujer, padre e hijo, expandido hacia el mundo.
El quinto desarrollo dio forma a toda la experiencia judía. En el antiguo Israel una forma original de acuerdo, llamado alianza, se transformó en un nuevo modo de pensar en la relación entre Dios y la humanidad, en el caso de Noé, y entre Dios y un pueblo en el caso de Abraham, y más tarde de los israelitas en el Monte Sinaí. Una alianza es como un matrimonio. Es una mutua promesa de lealtad y confianza entre dos o más personas en la que cada uno respeta la dignidad e integridad del otro, para trabajar juntos y así conseguir lo que nadie puede conseguir solo. Y hay algo que incluso Dios no puede conseguir solo, que es vivir en el corazón humano. Para eso nos necesita.
Por eso, la palabra hebrea emunah, incorrectamente traducida como fe, significa realmente fidelidad, lealtad, constancia; no alejarse cuando la ida se hace dura, confiando en el otro y honrando la confianza del otro en nosotros. Lo que hizo la alianza, y esto lo podemos ver en casi todos los profetas, fue entender la relación entre nosotros y Dios en términos de relación entre esposa y esposo. Por lo que el amor no solo se convierte en la base de la moralidad sino también de la teología. En el judaísmo la fe es un matrimonio. Muy pocas veces se ha afirmado con más belleza que en Oseas cuando dijo en nombre de Dios: «Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en amor y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor».
Los varones judíos decimos esas palabras por la mañana, todos los días de la semana mientras nos enrollamos la correa de la filacteria alrededor del dedo, como un anillo de boda. Cada mañana renovamos nuestro matrimonio con Dios.
Pero nuestra compasión por los que eligen vivir de modo diferente no debería inhibirnos de ser defensores de la institución más humanizadora de la historia.
Esto lleva a una sexta y más sutil idea: que la verdad, la belleza, la bondad, y la vida en sí mismas no existen en ninguna persona o entidad sino «entre medias». Es lo que Martin Buber llamó das Zwischenmenschliche, lo interpersonal, la contraposición entre hablar y escuchar, dar y recibir. A lo largo de la Biblia Hebrea y la literatura rabínica, el vehículo de la verdad es la conversación. En la revelación Dios habla y nosotros escuchamos. En la oración nosotros hablamos y pedimos a Dios que nos escuche. Nunca hay una sola voz. En la Biblia los profetas discuten con Dios. En el Talmud los rabinos discuten entre sí. Por eso a veces pienso que la razón por la que Dios eligió a los judíos era porque le encantan los buenos debates. El judaísmo es una conversación en la que intervienen muchas voces, nunca más apasionadas que en el Cantar de los Cantares, un dúo entre un hombre y una mujer, la amada y su amante, que el rabí Akiva llamó la santidad de las santidades de la literatura religiosa.
El profeta Malaquías llama al sacerdote el guardián de la ley de la verdad. El libro de los Proverbios dice de la mujer de valía que «abre su boca con sabiduría y su lengua enseña con bondad». Es la conversación entre la voz del hombre y de la mujer, entre la verdad y el amor, la justicia y la compasión, la ley y el perdón, lo que sirve de marco a la vida espiritual. En tiempos de la Biblia, cada judío tenía que dar medio siclo al Templo, para recordarnos que somos solo la mitad. Hay culturas que enseñan que no somos nada. Otras dicen que somos todo. Desde el punto de vista judío somos la mitad y necesitamos abrirnos a otro para estar enteros.
Todo esto llevó a la séptima consecuencia: en el judaísmo el hogar y la familia se convirtieron en el marco central de la vida de la fe. En el único verso de la Biblia Hebrea que explica por qué Dios eligió a Abraham, dice: «Lo he elegido para que instruya a sus hijos y su futura casa, y para que guarden el camino del Señor practicando la justicia y el derecho». Abraham no fue elegido para gobernar un imperio, dirigir un ejército, hacer milagros, o decir profecías, sino simplemente para que fuera padre. En una de las líneas más famosas del judaísmo, que recitamos todos los días por la noche, Moisés manda: «Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa y al ir de camino, al acostarte y al levantarte». Los padres tienen que ser educadores, la educación es la conversación entre las generaciones, y la primera escuela es el hogar.
Por eso los judíos se convirtieron en un pueblo intensamente orientado hacia la familia, y esto es lo que nos salvó de la tragedia. Después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 d. C., los judíos se dispersaron por el mundo, siendo una minoría en todos los lugares, sin derechos en ningún sitio, sufriendo una de las persecuciones jamás conocidas por un pueblo. Aún así los judíos sobrevivieron porque nunca perdieron tres cosas: su sentido de familia, su sentido de comunidad, y su fe.
Y cada semana se renovaban especialmente en el Sabat, el día de descanso, cuando damos a nuestros matrimonios y familias lo que más necesitan y de lo que más hambre tiene el mundo contemporáneo: tiempo.
Una vez produje un documental para BBC sobre el estado de la familia en Gran Bretaña, y traje a la que entonces era la máxima experta en cuidados infantiles, Penelope Leach, a una escuela primaria judía un viernes por la mañana.
Allí vio a los niños representando anticipadamente lo que verían esa noche alrededor de la mesa familiar. El padre y la madre de los alumnos de cinco años los estaban bendiciendo mientras sus abuelos observaban. Le fascinó toda esta institución, y preguntó a los colegiales qué era lo que más les gustaba del Sabat. Un niño de cinco años se volvió hacia ella y le dijo: «Es la única noche de la semana en que papá no tiene que irse enseguida». Mientras caminábamos fuera de la escuela, después de acabar la grabación, se volvió hacia mí y dijo: «Gran Rabino, vuestro Sabat está salvando el matrimonio de sus padres».
Este es un modo de contar la historia, un modo judío, que comienza con el origen de la reproducción sexual, después continúa con las exigencias únicas de la paternidad humana, luego con el triunfo de la monogamia como una afirmación fundamental de la igualdad humana seguida por el modo en que el matrimonio configura nuestra visión de la familia y la vida religiosa basada en el amor, la alianza y la fidelidad, incluso hasta el punto de pensar en la verdad como en una conversación entre el amante y el amado. El matrimonio y la familia es el lugar donde la fe encuentra su hogar y donde reside la Divina Presencia, en el amor entre marido y mujer, padre e hijo.
No porque ella fuera como él, sino precisamente porque no era como él, podía ella mitigar su mortalidad.
¿Qué ha cambiado entonces? Hace unos pocos años escribí un libro sobre ciencia y religión y resumí la diferencia entre estas dos realidades de la siguiente manera: «La ciencia desarma las cosas para ver cómo funcionan. La religión pone las cosas juntas para ver qué significan». Y ese modo de pensar también se aplica a la cultura. ¿Reúne las cosas o las desmonta?
Lo que hizo significativa la familia tradicional, un trabajo de sofisticado arte religioso, es lo que unió: el impulso sexual, el deseo físico, la amistad, el compañerismo, los vínculos emocionales y amorosos, la procreación de los hijos y su protección y cuidado, su educación temprana e iniciación en una identidad y una historia. Muy pocas veces ha tejido juntos una institución tantos impulsos y deseos, papeles y responsabilidades. Dio sentido al mundo y le dio una cara humana, la cara del amor.
Por una gran cantidad de razones —algunas relacionadas con avances médicos como el control de la natalidad, la fecundación in vitro y otras intervenciones genéticas, otras a causa del cambio moral, como la idea de que somos libres de hacer lo que queramos en la medida en que no dañe a otros, en ocasiones por la transferencia de responsabilidades del individuo al estado, y otros y más profundos cambios en la cultura occidental— casi todo lo que el matrimonio unió, ahora se ha separado. El sexo se ha divorciado del amor, el amor del compromiso, el matrimonio de los hijos, y los hijos de la responsabilidad de cuidarlos.
El resultado es que en 2012, en Gran Bretaña, el 47,5 por ciento de los niños nacieron fuera del matrimonio, y en 2016 se espera que sea la mayoría. Se casa menos gente, los que lo hacen, lo hacen más tarde, y el cuarenta y dos por ciento de los matrimonios acaban en divorcio. La cohabitación no es un sustituto del matrimonio. El promedio de duración de esta convivencia en Gran Bretaña y Estados Unidos es menos de dos años. El resultado es un agudo incremento entre los jóvenes de desórdenes alimentarios, adicción a las drogas y al alcohol, estrés y enfermedades relacionadas, depresión, suicidios cometidos e intentados. El colapso del matrimonio ha creado una nueva forma de pobreza concentrada en las familias monoparentales, y en estas, la mayor carga la llevan las mujeres, que en 2011 estaban a la cabeza, constituyendo el 92 por ciento de los hogares monoparentales. Hoy, en Gran Bretaña, más de un millón de niños crecen sin ningún tipo de contacto con sus padres.
Esto está creando una división en las sociedades que no se ha visto desde que Disraeli habló de «dos naciones» hace un siglo y medio. Los que tienen el privilegio de crecer en una asociación estable de amor con dos personas, están, estadísticamente, más sanos física y emocionalmente. Rinden más en la escuela y en el trabajo, tienen más éxito en sus relaciones, son más felices, viven más. Aunque es cierto que hay muchas excepciones. Pero la injusticia de todo esto clama al cielo. Pasará a la historia como uno de los trágicos ejemplos de lo que Friedrich Hayek llamó «la arrogancia fatal» que de alguna manera conocemos mejor que la sabiduría de las épocas, y puede desafiar a las lecciones de biología e historia.
Seguro que nadie quiere volver a los estrechos prejuicios del pasado. Recientemente se estrenó una nueva película en Gran Bretaña que cuenta la historia de una de las grandes mentes del siglo XX, Alan Turing, un matemático de Cambridge que puso los fundamentos científicos de la inteligencia artificial y computacional, y ayudó a ganar la guerra contra Alemania rompiendo el código naval Enigma. Después de la guerra, Turing fue arrestado y juzgado por comportamiento homosexual, sufrió una castración química, y murió a los cuarenta y un años a causa de un envenenamiento provocado por cianuro; por lo que muchos pensaron que se había suicidado. Ese es un mundo al que nunca deberíamos regresar.
Pero nuestra compasión por los que eligen vivir de modo diferente no debería inhibirnos de ser defensores de la institución más humanizadora de la historia. La familia —hombre, mujer e hijo— no es una elección entre muchas. Es el mejor modo que hemos descubierto para alimentar a las futuras generaciones y permitir a los niños que crezcan en un ambiente de estabilidad y amor. Es donde aprendemos la delicada coreografía de relaciones y cómo manejar los conflictos inevitables dentro de cualquier grupo humano. Es donde primero nos arriesgamos a dar y recibir amor. Es donde una generación transmite sus valores a la siguiente, asegurando la continuidad de una civilización. Para cualquier sociedad, la familia es el crisol de su futuro, y por el porvenir de nuestros hijos, debemos defenderla.
Como estamos en una reunión religiosa, permitidme acabar con una exégesis bíblica. La historia de la primera familia, el primer hombre y la primera mujer en el Jardín del Edén no se suele considerar un éxito. Creamos o no en el pecado original, no acaba felizmente. Después de haber estudiado el texto durante muchos años quiero sugerir una lectura diferente.
La historia acaba con tres versículos que no parecen tener conexión entre sí. Sin secuencia. Sin lógica. En Génesis 3, 19 Dios le dice al hombre: «Comerás el pan con el sudor de tu frente...».Y el siguiente versículo dice: «El hombre llamó a su mujer Eva, porque fue la madre de todos los vivientes». Y a continuación: «El Señor hizo unas túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió».
¿Cuál es la conexión de todo esto? ¿Por qué el hecho de que Dios dijera al hombre que era mortal llevó a este a dar un nuevo nombre a su mujer? ¿Y por qué eso parece cambiar la actitud de Dios hacia los dos, a realizar un acto de ternura, haciéndoles ropa, casi como si les hubiera en parte perdonado? Permitidme añadir que la palabra hebrea «piel» casi no se puede distinguir de la palabra hebrea «luz», por lo que el Rabí Meir, el gran sabio de principios del siglo II, leyó el texto comentando que Dios les hizo «vestidos de luz». ¿Qué quería decir?
Si leemos el relato con detenimiento, vemos que hasta ahora el primer hombre había dado a su mujer un nombre puramente genérico. La llamó ishah, mujer. Recordad lo primero que dijo cuando la vio: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se la llamará mujer, porque del varón fue hecha». Para él era un tipo, no una persona. Le dio un nombre común, no propio. Es más, la describe como un derivado de sí mismo: algo hecho del hombre. Ella no es para él otra persona con su propio derecho. Es un mero reflejo de él.
A medida que el hombre pensó que era inmortal, en último término, no necesitaba a nadie más. Pero ahora sabía que era mortal. Un día moriría y regresaría al polvo. Solo había un modo de que algo de él viviera después de su muerte. Tener un hijo. Pero él solo no podía tener un hijo. Para eso necesitaba a su mujer. Solo ella podía dar a luz. Solo ella podía mitigar su mortalidad. Y no porque ella fuera como él, sino precisamente porque no era como él. Es el momento en que deja de ser para él un tipo, y se convierte en una persona con derecho propio. Y una persona tiene un nombre propio. Eso es lo que le dio: el nombre Chavvah, «Eva», que significa, «dadora de vida».
En ese momento, cuando estaban a punto de dejar el Edén y enfrentarse al mundo tal y como lo conocemos, un lugar de oscuridad, Adán le dio a su esposa el primer regalo de amor, un nombre personal. Y en ese momento, Dios les respondió con amor y les hizo ropas para cubrir su desnudez, o como dijo el Rabí Meir, «vestidos de luz».
Y así ha sido desde entonces. Cuando un hombre y una mujer se encuentran el uno al otro en un vínculo de fidelidad, Dios los viste con prendas de luz, y estamos lo más cerca de lo que nunca estaremos del mismo Dios, trayendo nueva vida al ser, convirtiendo la prosa de la biología en la poesía del espíritu humano, redimiendo la oscuridad del mundo con la radiación del amor.
 Rabino Lord Jonathan Sacks
Rabino Lord Jonathan Sacks
 Jonathan Sacks
Jonathan Sacks
El rabí Lord Jonathan Sacks ha sido jefe de los rabinos de Reino Unido y la Commonwealth. El rabí Sacks es actualmente profesor dis¬tinguido Ingeborg e Ira Rennert Global de Pensamiento Judío en la Universidad de Nueva York y profesor de Pensamiento Judío Familia Kreesel y Ephrat en la Universidad Yeshiba. También ha sido nombrado profesor de la Biblia, Derecho, Ética en King’s College, en Londres. Fue nombrado caballero en 2005 por la reina Elizabeth y hecho par vitalicio en la Casa de los Lores en octubre de 2009.